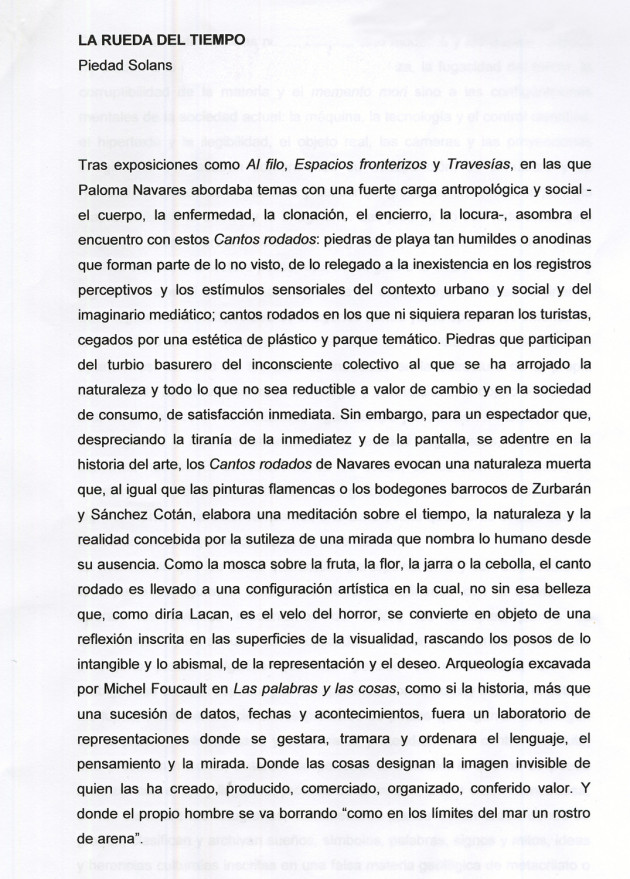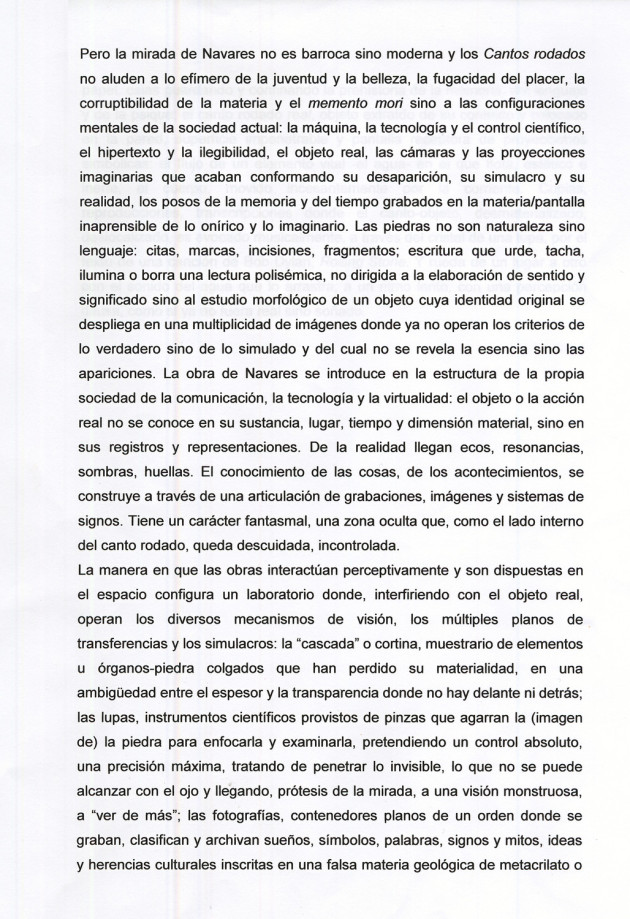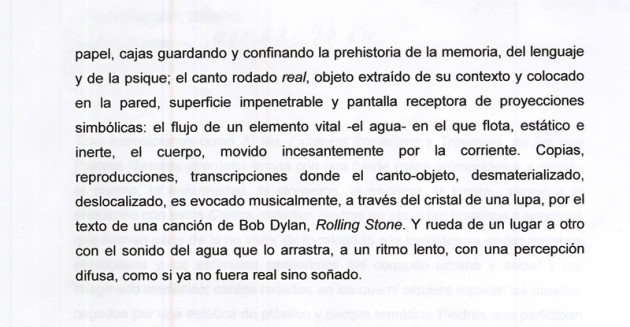TEXTOS – Piedad Solans
El umbral del cuerpo, 2003
Espacios fronterizos, 2003
La rueda del tiempo, 2005
Suspendido en el fluir de un tiempo imperceptible, casi detenido, el cuerpo en Unidad de reposo aparece como un umbral enigmático, zona de tránsito entre mundos. En el espesor de sus órganos se condensan el sueño, el deseo, la memoria; en la trama de su piel se inscribe la escritura de un texto a descifrar; en su forma, el cruce de la técnica y la cirugía con las imágenes y los símbolos. El cuerpo de Paloma Navares, quieto, ciego, mudo, inmerso en el silencio de la atmósfera clínica es, antes que una apertura, un muro: detiene la actividad exterior, contiene una fuga invisible a la que la mirada no tiene acceso. Sumergido en una soledad interior, asiste en su inconsciencia a su pérdida de identidad -edad, profesión, domicilio, nombre- y de sus referentes, del lenguaje que lo signa para sí, para otros. Pero en la vulnerabilidad de esta ausencia encuentra el proceso mental, onírico, la operación anamnésica que le permite elaborar otro espacio, no ajeno, por cierto, al mundo: el laboratorio donde se gesta, cobija, genera y crea la propia vida, donde se alberga la sombra de la propia muerte. Cerrar los ojos es, pues, un acto esencial para mirar esta matriz generadora y disolutiva, este luminoso y oscuro submundo de residuos, caótico, informe, sin controlar: recuerdos, imágenes, sensaciones traslúcidas, fogonazos, acontecimientos, fragmentos, jirones y trazos de palabras que en su desorden conforman, como diría Heráclito, el espacio más bello: “El cosmos más bello, como basura esparcida al azar”.[1]
¿Es, entonces, la enfermedad un pretexto, la elección inconsciente de un cuerpo que busca, como propondría Sigmund Freud, su verdad, que cifra en su carne, en sus órganos, en la red de la piel, un lenguaje secreto? ¿Es éste un cuerpo “enfermo de la verdad”, o “esta verdad cifrada en el cuerpo lo enferma”?[2] Esta mirada ciega, cegada por una voluntad desconocida -orgánica, biológica, sí, pero sobre todo, psíquica-, operada por la cirugía, vendada por la clínica, ¿no es también la mirada que al cerrarse se abre a un saber y a un caos al que, desde la salud, no tiene acceso; que al ser oscurecida busca luz en la sombra; que al negarse dice sí y afirma, confirma la invalidez deseada, la huída que la libera de una tensión oculta? Este corte impuesto al ojo, al tiempo que paraliza su actividad, lo desliza a una visión que solo a él concierne, a esa verdad que sólo puede ser descifrada por el sueño, por el viaje, por los símbolos, por las asociaciones oníricas e imaginarias de una (su) historia: por el contacto con la opacidad inarticulada de su propio lenguaje. Pues este cuerpo que Paloma Navares muestra (este cuerpo que no hace referencia a ningún otro, sino al suyo: singular, intransferible, propio) es, a pesar de estar contenido en cajas/pantallas de luz, un cuerpo opaco. Un cuerpo cuya herida no puede verse: pertenece a un territorio íntimo, ni social ni colectivo, a la metáfora de una sangre que no ha sido vertida por la violencia de la sociedad, pero que la medicina, la técnica, la cirugía, constantemente opera, cura, interviene, venda, corta, cierra.
La verdad que enferma a este cuerpo sólo a él pertenece, sólo por él puede ser descifrada. Este cuerpo abraza su enfermedad. Asume su soledad intransferible. De ahí su hermetismo, su reposo, su mirar hacia un lugar no reconocible por la mirada del otro desde la luz. Lo que este cuerpo absorto ve, siente, rememora, imagina, lee, toca, percibe, sólo a él incumbe. De ahí, quizás, que esta luz aséptica, blanca, fría, sin sombras, (en) que Navares (se) elige para situar, ubicar, envolver, iluminar la opacidad de su cuerpo sea la luz de una tecnología que lo separa y preserva en estado de reposo, impenetrable, inaccesible, quieto, y no la luz de la existencia en la que bullen los contrastes, los gestos, las desemejanzas, las miradas, los ruidos (a ella accederá, traspasado el umbral, a través de la memoria, bajo la luz espectral de la pantalla/sueño, en obras como El color de la memoria). De ahí su enchufarse a una red eléctrica, a un circuito tecnológico, su conectarse a unos conductos químicos y térmicos que le infunden una energía de la que no puede nutrirse en el mundo fenoménico y le insuflan un flujo ausente en la organicidad. Este cuerpo se abraza a la ceguera de su enfermedad arrogándose el derecho a iluminarla. A mirar su sombra. A descifrarla.
El cuerpo, a la vez que se alumbra, sella un espacio de piel y sombra que no muestra: es un receptáculo y un laboratorio que expulsa a la superficie la lámina impenetrable de su imagen. Acota un cerco y un horizonte. Una matriz y una tumba. Un significado críptico y un vacío de significación. Esta ambigüedad está presente en las obras de Navares, cuyo sentido fluctúa, retráctil, en una apariencia acechada por la profundidad que no existe o no se manifiesta, a la que en vano una mirada intrusa podría escudriñar. Traspasado por la enfermedad, por la mordedura de los instrumentos quirúrgicos, por la sombra de una ceguera amenazante, el cuerpo no da signos de dolor: el sufrimiento no parece interesarle. Ni siquiera muestra las huellas -la herida-de la operación. Antes bien, su estado es el de una tranquilidad anestésica, sumido en el sopor de un sueño inducido por la química, protegido por la atmósfera hospitalaria, suspendido en un reposo cercano a la muerte. Ajeno a su catástrofe. Arrancado trágicamente de la vida y de la luz, sueña con placidez en el espacio inhóspito de la clínica. Aparece, como en Tránsito, con la belleza clásica de La muerte de la Virgen de Mantegna. Erotizado como esas venus, vírgenes y diosas renacentistas, blancas, impolutas, inmersas aún en el Paraíso, como si el párpado, el ojo, la carne no hubieran sido jamás rasgados por el láser, por la aguja, por el bisturí. Por el deseo. Y como la venus/diosa/vírgen, ofrece una belleza que no puede ser tocada, pues se defiende en el marco cerrado de su recinto virtual, luminoso, ingrávido, sumergida en el cobijo de una cama, de unas sábanas, de una bañera, de un cuarto hospitalario, protegida por el abismo de su sueño. Ambigüedad entre la atracción y la distancia, el eros y la frialdad de la imagen virtual, el dolor larvado y el goce de una fuga provocada; deseada, quizás.
*******
Para Carl G. Jung, los símbolos producidos por el inconsciente tienen un efecto sanador o destructivo. El simbolismo onírico conforma un entramado que parece construir su propio orden, un modelo singular, lo que Jung llamaría “proceso de individuación”.[3] En esta estructura o tejido dinámico, flexible, los mismos contenidos e imágenes oníricas aparecen, desaparecen, se repiten, vuelven a aparecer. Componen, a lo largo del tiempo, una historia, un viaje, un texto, una exploración por debajo de los estratos de percepción de la realidad, pero indisolublemente conectada a ésta por una red invisible de emociones, deseos, pensamientos, intenciones, impulsos. Demarcan una topografía de cortes, fracturas, extensiones ilimitadas, pliegues, agujeros; lugares de pérdida o de encuentro; rincones inhóspitos o de cobijo. Su lenguaje implica una idea o una intuición subyacente, aunque no comprensible de manera inmediata. Su espacio, su luz, su movimiento y su tiempo es otro. Las mitologías que lo pueblan pertenecen a símbolos, imágenes y arquetipos de la psique colectiva (el ojo, la sombra, el agua, el animal, la montaña, la casa, el círculo), que en cada persona adquieren una proyección singular, vinculada a su propia vida. Su producción instintiva escapa a la razón: no depende de la voluntad sino de lo que Jung llamó el “sí mismo”,[4] una especie de átomo nuclear de nuestro sistema psíquico, creador y activo, que aflora en lo real a través de imágenes artísticas u oníricas, iluminando lo secreto, lo oculto. Lo olvidado, relegado, ignorado o censurado por la razón. Su producción no es casual.
El sueño, con su red de imágenes y símbolos, como diría Carl G. Jung, no puede producir un pensamiento ni un significado lógico, utilitario, definido, ni tampoco explicarse sólo en función de la memoria: “Si comienza a hacerlo, deja de ser un sueño porque traspasa el umbral de la conciencia”. De ahí su ambigüedad. Su enmascaramiento. Su carácter difuso, analógico, irracional. De ahí que la realidad del sueño fluctúe siempre en una frontera, un borde, una zona de tránsito. En el umbral del cuerpo.
Si el símbolo significa la representación de una ausencia, la transferencia a un lugar u objeto de lo que no puede ser nombrado, de lo indecible, la expresión de la memoria, ¿cuáles son los símbolos (con) que Paloma Navares (se) construye en Unidad de reposo? ¿Cuáles, sus mitologías? ¿Cuáles son las energías internas que bullen en este laboratorio, la alquimia interior que, junto a la química y la tecnología, produce un flujo de sensaciones y percepciones, de emociones y recuerdos, de imágenes oníricas? ¿Cuáles son sus lugares y sus topografías, el viaje que recorre, la historia que urde, el tejido que fabrica?
A primera vista, las imágenes de Paloma Navares en Unidad de reposo parecen remitir a un obsesivo narcisismo, basado en la constante presencia de su figura. Autorretratos de cuerpos durmientes, flotantes, yacentes, sumergidos en el agua. Aluden a una enfermedad, unos órganos -los ojos- y una operación que se repite insistente. La habitación de la clínica y sus accesorios -la cama, las sábanas, las vendas, los edredones, las almohadas- sustituyen al mundo, como si constituyeran un lugar habitable por sí mismo. Los propios pliegues de edredones y sábanas parecen conforman una red de caminos, un mapa. Un lugar donde trazar espacios y recorridos psíquicos. Contenido en una urna, encerrado en una caja, sumergido en una bañera, tendido en una cama, recluido en una habitación, incluido en una cámara, el cuerpo de Navares encuentra constantemente límites, líneas de contención que lo enmarquen y sujeten, como si al comprenderlo lo fijaran, impidiendo su desbordamiento. Permitiendo su concentración y disolución en otro espacio. Abrieran su tránsito a otro mundo. Pero, aunque sí hay algo de inmersión, de absorción, de desaparición, no es este rostro que se muestra inmerso en su sueño, con los ojos cerrados, el rostro alienado -fuera de sí- de Narciso, que se mira en la superficie del agua/espejo para contemplar fascinado el reflejo de su belleza (hasta consumar la muerte). Es, más bien, un abandono del cuerpo, que queda expulsado, en estado de reposo, que emprende un (su) tránsito a la (su) vida. El residuo del cuerpo, su desprendimiento, la imago que Navares deposita en el espacio higiénico del hospital, en la blancura desierta de la cama, en la flotación del agua. En la imagen espectral de la fotografía. Un fantasma, casi. Pues lo que se produce desde el umbral del cuerpo es un proceso, un acontecimiento, un viaje a otro sitio al que la mirada del ojo, como órgano visual y corporal -herido, rasgado, intervenido, cegado- ya no tiene acceso. La historia personal se difumina para adquirir la compleja trama de los sueños, de unos símbolos que no aluden a la identidad del cuerpo -edad, profesión, domicilio, nombre-, sino a los de un lenguaje simbólico, a los referentes de un universo arquetípico: eso sí, utilizados por Navares para trazar su historia, para descifrar el lenguaje grabado en la arena de la piel, en los pliegues de la memoria. La cama, la bañera, el agua, el tubo, las sábanas, la venda, las cajas, las pantallas, cables y enchufes no son sólo objetos, dispositivos eléctricos, magnéticos y quirúrgicos, materiales técnicos u hospitalarios: son los símbolos que provocan una acción sinérgica: cubrir, soportar, reposar, mantener, calentar, nutrir, albergar el cuerpo. La propia enfermedad se convierte en un símbolo que activa un proceso de trastorno, una alteración, una perturbación y un estado onírico necesarios para alcanzar y emprender los estados liminales de un rito de pasaje.[5] Lo que Julia Kristeva, en Powers of Horror, llamaba también un rito de purificación.[6] Pues, a pesar de su impecable limpieza, el cabello cuidadosamente dispuesto, flotante y peinado, la piel lavada, los labios pintados (es decir, de una cosmética extraña al disturbio de la enfermedad), a pesar de la ausencia de sangre o de violencia, estos ojos están heridos, este cuerpo está dañado y se somete a una cura, a un ceremonial, a un proceso clínico y anamnésico de curación que vuelve a asociar e integrar los fragmentos inconexos de su memoria.[7] A una purificación. Como diría Kristeva, “No es solamente el crimen, el excremento, la sangre menstrual lo que es sucio, sino también todo lo que pone en peligro una estructura”.[8] Lo que escapa, aun invisible, a los límites del cuerpo y la conciencia.[9] De aquí la ambigüedad del cuerpo de Navares, oscilando entre el simbolismo del cadáver y el durmiente.[10] La integridad (no deteriorada) de la belleza y la entropía de la enfermedad. La quietud y el movimiento casi imperceptible. La luz y la sombra: su cuerpo reposa como una larva, en un tránsito que alude a la oscuridad del morir pero también a la luminosidad del nacer.
Notas
[1] Debo la cita de Heráclito a Félix Duque, en su libro Filosofía para el fin de los tiempos, Akal, Madrid, 2000, p. 7.
[2] Ver Dolores Castrillo: El estatuto del cuerpo en psicoanálisis: del organismo viviente al cuerpo gozante, en El cuerpo. Perspectivas filosóficas, UNED, Madrid, 2002, pp. 207-241.
[3] M.L. von Franz: El proceso de individuación, en El hombre y sus símbolos, Caralt, Barcelona, 1984, pp. 157-228.
[4] Carl G. Jung: La importancia de los sueños, en El hombre y sus símbolos, op. cit., pp. 17-102.
[5] Ver Rites of passage (cat.), Tate Gallery, London, 1995.
[6] Julia Kristeva: Poderes de la perversión, Siglo XXI, México, 1988.
[7] La anamnesis supone un retorno, una vuelta atrás, un proceso de recuerdo que, frente a lo olvidado, vuelve a asociar e integrar conscientemente los fragmentos del sujeto. Es el camino psicoanalítico (J. Lacan) o filosófico (Derrida, Eco, Cacciari).
[8] J. Kristeva: Of Word and Flesh, en Rites of Passage, op. cit., pp. 23-24.
[9] Gran parte de las estéticas (o contraestéticas) del cuerpo desde la modernidad han estado sumidas en la categoría del asco, la metamorfosis desbordante y oscura, la abyección del cuerpo y sus desechos, la monstruosidad. Sangre, vómitos y excrementos se han convertido en los materiales artísticos de un cuerpo que expulsaba y mostraba sin sublimar su herida, su trauma, su locura. Su tensión con el poder. La violencia de su constitución histórica. Erigido en zona de resistencia, el cuerpo ha asumido su condición trágica y el mito edípico de la culpa, que lo pliega a la irreversibilidad de su herida y de un acto inútil, que solamente puede resolverse en lo simbólico y -a pesar de todos los esfuerzos por romperla- en el ceremonial de la representación. Desde los cortes de Günter Brus, los vendajes de R. Scharwzkogler, las flagelaciones de Marina Abramovic y los “residuos” de Ana Mendieta hasta lo que Hal Foster ha llamado el realismo psicótico, con el exceso y el exhibicionismo hiperrealista del cadáver, los flujos y la herida (de Andrés Serrano a Louise Bourgeois o Cindy Sherman) el cuerpo ha sido hollado, violado, roto, fragmentado, retorcido, desbordado. Asesinado. En este sentido, el cuerpo de Paloma Navares, lejos de mostrar su herida como un fin en sí mismo, la invierte, la hace invisible, indisponible a la mirada. Embellece la enfermedad de su cuerpo, convirtiéndolo en una experiencia de tránsito a la integridad.
[10] Esta relación ya estaba presente a principios de los ’90 en la obra de Navares, como en Cama de granito negro (1991), en que el retrato de una mujer muerta o durmiendo, con el cabello suelto al igual que en los autorretratos actuales, se sitúa sobre una losa oscura de granito que evoca una tumba.
En Carta a la vidente, Antonin Artaud escribe: “Yo sufro de una espantosa enfermedad de la mente. Mi pensamiento me abandona en todos los peldaños. Desde el hecho simple del pensamiento hasta el hecho exterior de su materialización en palabras”. Este derrame del pensamiento, este abandono de las palabras, esta invalidez del acto de hablar y de pensar es lo que, desde una zona de la razón y del lenguaje, se ha llamado “locura”. El pensamiento deviene una “ausencia total” y el cuerpo se convierte en “un desperdicio”, el resto de un acto vacío, monótono, obsesivo: levantarse, sentarse, ir de un lado a otro, volver, mirar por la ventana, palparse. Los gestos que en la vida cotidiana están cargados de finalidad, de significación y de sentido son en el cuerpo residual del loco actitudes incongruentes, desorganizadas, signos repetitivos: su insistencia le mantiene suspendido de un tiempo original, aquel en que más allá de su control se gestó su locura, la grieta en que naufragó y se hundió en un espacio fronterizo.
En este “hundimiento central del alma”, el loco retorna al tiempo y en el tiempo por la repetición del gesto, por el extravío o la vacuidad de la mirada, buscando siempre un resurgir y un inicio. Pero no es capaz de hacerlo presente, repensarlo, descubrirlo, porque en su lugar sólo emerge un vacío simbólico, una dispersión de la memoria, una imposibilidad de coordinación. La impotencia de una nueva articulación del movimiento que le permita romper la parálisis del círculo en que se cierra, la fusión maldita entre el fin y el principio. Convive con sus fantasmas solitariamente, desdoblándose, retornando incesantemente al lugar donde fundó su pérdida. De ahí su inmersión en el olvido. Su estupefacción: ese estado de confusión, de incertidumbre, de turbia neblina. Entonces, vivir se convierte en un acto irresoluble. Artaud es consciente: “El problema es que estoy vivo”.
La locura es una erosión que va deteriorando la materia del cuerpo, las conexiones de los órganos con su función, disolviendo las raíces con la vida. Nietzsche se refería a la decadencia y la enfermedad como “vida empobrecida: siempre los nervios en lugar de la carne”. Tiene un especial metabolismo: coagulación de la fuerza nerviosa, vitrificación, cristalización, gangrena, parálisis. Es una muerte por desgaste, como si toda la fuerza vital hubiera sido derrochada en un solo acto y el resto se consumiera en la inercia de un vivir pasivo, enajenado. Hubo en su inicio una elección: ausentarse. El loco es un ausente que no ha podido soportar la explosión de lo real, que no ha aprendido a mirarlo a distancia, mesuradamente, a través de las máscaras, de los sueños, de las lentes. Ha sentido la intensidad de vivir comprimida en el núcleo de un instante que ha estallado de pura lucidez, de puro exceso, vitrificándose en un estado de estupefacción, congelándose en una mueca única y definitiva que se repetirá y multiplicará hasta su muerte. De esta manera se ha desmembrado, desgarrado, se ha excluido de sí, transformándose en un otro, gestando un alien, un cuerpo extraño en su mente y en su carne que, como el monstruo de Ridley Scott, le penetra e invade y se metamorfosea hasta devorarlo.
Este estado de estupefacción que adviene con el “hundimiento central del alma” es abordado por Paloma Navares en Espacios fronterizos. Sus personajes no son filósofos, artistas o poetas como Hölderlin, Nietzsche, Van Gogh, Rimbaud, Pollock, Virginia Wolf, Boris Vian o Artaud, inmersos en el exceso de un acto creativo que implica destrucción, en una cosmogonía caótica que arriesga la tensión hasta su expulsión de los límites del espacio simbólico, de la Ley, de la identidad, del mundo y de la vida. Son personas de la vida cotidiana, de la calle, gente “normal”, “corriente”, pertenecientes a cualquier familia, a cualquier clase social; podrían haber vivido en cualquier casa, en cualquier país, ejercido una profesión. No sabrían escribir, pintar, hacer poemas. No proceden, como Deleuze, Althusser, Wittgenstein o Foucault, del pensamiento: su rotura no se ha producido por un compromiso vital con el exceso, por una tensión creativa terrible, por un acto profundo de pensar. Pero en su hundimiento hay algo tan insondable como el del pintor, el filósofo, el poeta. Quizás su luz es más turbia, más monocroma, más sombría, sin el esplendor con que Hölderlin, Blake o Van Gogh iluminaban sus paisajes, su naturaleza interna, sus cosmologías; sin la negritud abismal con que Goya retrataba el desvarío, la crueldad y la locura humana. Lo monstruoso, producido por el sueño de la razón, no adquiere en estas personas, como en los personajes goyescos, en las escenas de Jerónimo Bosco, en los retratos de Guericault o en los locos y locas de Darío Villalba y Marina Núñez, muecas grotescas, posturas obscenas, expresiones desesperadas, actitudes siniestras o estrambóticas: se pasean, caminan, van de un lado a otro pasivamente, miran por la ventana y vuelven a sentarse, se tocan el vestido, se palpan el cuerpo, cruzan con vértigo una sima imaginaria o duermen, inofensivas e indefensas, acostadas en posición fetal, replegándose hacia dentro, ajenas al mundo. Hay, pues, cierta vulgaridad, cierta falta de originalidad en esta locura, como si el volverse loco no estuviera ya destinado a los genios románticos, a las reinas y príncipes de Shakespeare, a los desesperados de Tolstoi, a los científicos -Dr. Jekyll, Dr. Frankenstein- de Stevenson y Mary Shelley, a los agrimensores y oficinistas de Kafka o al extravío de los locos violentos en los manicomios modernos de Foucault, sino también a Begoña, a Agi, a Michael, a Claudia. Más allá de la locura aceptada como legal (la megalomanía política, la usura bancaria, la tecnificación militar de la muerte, la codicia empresarial, el sadismo hospitalario, la crueldad carcelaria, la banalidad publicitaria, la vacuidad mediática), Begoña, Agi, Michael y Claudia son sujetos desconocidos de la enfermedad contemporánea: esquizofrénicos, sicóticos, maníacos, depresivos, paranoicos, anoréxicas: desechos de la parálisis que aqueja al problema de vivir. Gangrena del cuerpo social. Personas anónimas que, antes de su rotura, hubieran podido aparecer en la ficción imaginaria de algún reportaje periodístico, protagonizar una catástrofe, un accidente, un suceso efímero, participar en algún concurso, reality-show o encuesta televisiva. Carne de industria farmacéutica, de hospital psiquiátrico, de terminologías clínicas. Residuos.
Están fuera del mundo. Encerrados en habitaciones-caja, vagan por el espacio leve, silenciosamente, en estado de suspensión o se retuercen en la persistencia de un gesto doloroso, de un espasmo descoordinado e infinitamente repetido. Ninguna turbulencia, más allá de su obsesión, parece afectarles. Y sin embargo, hay en ellos una herida, una violación -en qué momento- de su dignidad. La rotura de un tejido que no ha vuelto a integrarse. En esta piel rota, distendida, disgregada, se signa una escritura que cifra su verdad en el cuerpo: el síntoma -ir y venir, deambular, dormir, palparse, retorcerse, apoyarse en la pared para no caer- señala un vacío y una pérdida, la búsqueda de una huella y su reaparición de forma delirante, alucinada. En la expresión de su movimiento y su parálisis hallan la expresión de su impotencia de vivir. Habitan espacios fronterizos, en los intersticios oscuros de la sinrazón, en la superficie resbaladiza del sentido, más allá de esa línea del horizonte, del océano, donde la creencia medieval situaba el límite con el mal, con lo monstruoso. En este borde, la cuestión que plantea Navares no está en ser o no ser, sino en caer o no caer. Guardar o perder el equilibrio. Paralizarse o sumirse en la repetición del gesto. Moverse entre dos espacios: el mundo y la vastedad de la nada, de la turbiedad indefinible, de la imbecilidad. Pero el secreto horror de la sociedad a la locura no afecta a quien habita en ese espacio, a quien ha traspasado la línea y desde la otra orilla no puede ya volver.
Es el secreto horror que ve en la perturbación del otro el peligro de rotura de la propia integridad lo que destina al enajenado, al demente, al loco, a la invalidez social por el encierro, por la vigilancia, por la reclusión. A la expulsión a espacios fronterizos dentro del propio mundo. A la construcción de zonas de residuo. No para que no vuelva, pues ya en el cuerpo de su ausencia se inscribe la parálisis y la expresión del no retorno, sino para no ser visto por quienes viven en la normalidad, por quienes se sospechan al borde de romperse, de paralizarse, de caer. ¿Quiénes, si no, sustentan al loco su locura? El loco atenta contra el principio de verdad y naturaleza en que se funda la razón occidental y su mirada: es desde la simetría y la seguridad de esa zona central desde donde se diagnostica la locura: sinrazón, desvarío, peligro, desequilibrio. Animalidad. Pero la normalidad del hombre normal es una creación y la locura, como diría Foucault en su Historia de la locura en la época clásica, no hay que situarla en un espacio natural “sino en un sistema”, en una cultura y un derecho legal que ha situado al loco “en el punto de encuentro entre el decreto social del internamiento y el conocimiento jurídico que discierne la capacidad de los sujetos”. El encierro, a través de la psiquiatría, la arquitectura y la ley, defiende la centralidad del cuerpo y la mirada y destierra la visión maldita de la locura humana y su condición fronteriza a espacios no visibles, preservando la moralidad, la higiene mental y la seguridad. “El orden de los Estados -escribe Foucault- no tolera ya el desorden de los corazones”.
Lo horrible no está en la furia, la rabia, el caos, la explosión de la violencia. “Lo horrible, Madame -escribe Artaud- está en la inmovilidad de esas paredes, en la familiaridad de los muebles que la rodean, (..) en la indiferencia tranquila de la vida”. En el horario repetitivo, en la monotonía exhaustiva del acto, en los ojos que miran e insistentemente ven suelo, pared, muro, cristal, ventana, reja, vacío, sima. Hay una correlación entre espacio mental y fenomenológico, espacio físico y social. ¿Hasta dónde se funde la historia, la percepción y la emoción del loco con el lugar en que se hunde, se diluye y se le confina? ¿Cuál es la distancia entre las cosas, el cuerpo y los espacios? ¿Cuál, el cruce entre espacio corporal y arquitectónico? Espacios de encierro para el extravío de la razón. Inmovilidad de las paredes como contención del delirio. Apoyo en la densidad del muro para no caer en la inconsistencia de la nada. Vértigo en el “hundimiento central del alma”. Para detenerlo: tapias, rejas, cercos. Violencia contra el disturbio: píldoras, inyecciones, electroshocks. Según Héctor Manjárrez en el prólogo de Carta a la vidente, Artaud “acabó por ser internado durante diez años en el asilo mental de Rodez, de donde salió con un solo diente y con el cerebro quemado por los electroshocks con que los siquiatras parecían persuadirle de que su identidad era mensurable mediante conceptos objetivamente cognoscibles”. O sedación absoluta del dolor, anestesia, confort y destrucción del problema de estar vivo. Pues la cuestión de la locura ya no se aborda, en las sociedades actuales, desde el ejercicio del encierro, el manicomio, la violencia física (chorros, baños fríos, camisas de fuerza, electroshocks, rotura de dientes, palizas), propio de las sociedades modernas o de los regímenes políticos autoritarios (aún vigentes en numerosos países del mundo: en este sentido, el manicomio no difiere de la cárcel, fundiéndose con el internamiento político). Incluso el lenguaje se ha vuelto más vago, más “científico”, menos preciso: se borran las palabras locura y loco para sustituirlas por el lenguaje especializado y aséptico de la sicopatología clínica: psicosis, neurosis obsesiva, parafrenia, esquizofrenia, depresión. Los locos furiosos de Foucault y las histéricas de Freud con sus suspiros, dolores y desmayos han desaparecido y ahora los cuerpos pululan perdidos por las calles, se angustian por mobbing en las empresas, matan aburridos el tiempo frente al televisor o se consumen en casa y agonizan durante años en la melancolía de la anorexia, la bulimia, la falta de autoestima, la depresión: la enfermedad mental varía según las culturas, leyes, modas y disfraces de la sociedad. Su rostro es polimorfo. Sus manifestaciones, múltiples. Sus espacios, adaptables. Las ventanas se han abierto, los muros han caído y ya son pocos los “locos” que se hieren o golpean furiosos el cuerpo, gritan desgarrados o pegan su vértigo a la pared para no caer en un abismo imaginario. Ya no es necesario el soporte del suelo, del techo, del muro sino la circulación por la sangre del calmante, del analgésico, del antidepresivo. La ocultación del trastorno del cuerpo -del problema de vivir- por la industria química y farmacéutica. La eliminación de los monstruos de la razón por la ingeniería genética. El control de los espacios fronterizos por las cámaras de vigilancia.
El problema de vivir, sin embargo, no puede ser destruido. Se resiste a ser eliminado: relegado a espacios de desecho, brotará por el desecho. Reprimido por la violencia, explotará por la violencia. Normalizado por la ley se consumirá en la rigidez del sistema que lo sustenta. Regulado por la economía política, derivará (con la impudicia, sí, de la peor locura) en la megalomanía del poder, la usura bancaria, la tecnificación militar de la muerte, la codicia empresarial, el sadismo hospitalario, la crueldad carcelaria, la banalidad publicitaria, la vacuidad mediática. El desorden de los corazones, no tolerado por el Estado, desintegra el orden y se expande en la locura cotidiana de las calles, el delirio terrorista, la exaltación del accidente, la proliferación de las catástrofes. Ya no existen los locos furiosos de antaño y sin embargo, el secreto horror a la perturbación, al disturbio del cuerpo, al hundimiento central del alma, a lo que hay de insondable en la mente humana, continúa.
Paloma Navares no ha elegido la ocultación sino mostrar a la mirada el problema de vivir de estos seres alienados, incapacitados para ejercer su libertad, olvidados y arrojados a un espacio fuera de la sociedad, que se consumen en la repetición de un gesto monótono, de un acto obsesivo, en la absorción del vértigo o de un sueño inducido por sedantes. La videoinstalación sonora realizada en la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca crea un lugar aséptico, una atmósfera hospitalaria y esterilizada, la presencia intrusiva de estos espacios fronterizos con sus cuerpos, su voces, sus sonidos y sus ecos en la arquitectura de Rafael Moneo, en el mundo plástico y onírico de Joan Miró. Se trata de producir un laboratorio de los sentidos donde se active la percepción del espectador incitándole a mirar, escuchar, transitar por un mapa de sinrazón en el que recorre las topografías del límite, las líneas de borde con su propia razón y el “hundimiento central del alma” del otro. A asistir a la soledad y pérdida de un sujeto cuyo único lugar de encuentro es su cuerpo enajenado. A entrar allí donde se rompen la palabra y el discurso y ya nada se puede justificar. Para la banalidad de la sociedad hipermoderna, saturada de placer, acostumbrada a la satisfacción del deseo antes de que aparezca, no deja de ser molesto el drama de este espacio residual y en cierta manera, irreal, ficticio, puesto que ni se ve ni se oye. Es decir: ni está en las superficies de la visualidad, ni entra en los discursos culturales, políticos, mediáticos, ni implica un peligro para la vida cotidiana de la gente “normal”. La administración, domesticación y estetización de la mirada no permite imágenes ajenas a las de la belleza publicitaria ni a las formas de diversión del parque temático; acostumbrada a la catástrofe, no percibe ya ningún horror. Pero las imágenes de Navares ni son bellas, ni son terroríficas, ni son divertidas. No satisfacen al erotismo, al pánico o al vacío de la mirada. Al contrario que gran parte de la producción artística contemporánea que, de Günter Brus a Gina Pane y Cindy Sherman, ha abordado el problema del sujeto desde la fragmentación lacerante, la rotura de la integridad del cuerpo y el desbordamiento de la organicidad, Navares nunca muestra la sangre, la herida, el corte, el desgarramiento visceral, la deformación o putrefacción del cuerpo: en el ceremonial, el ritual y el instrumental clínico, formal, electrónico y tecnológico con que lo inviste signa la existencia de su trastorno, la invalidez silenciosa y silenciada. Un riesgo: lo que desasosiega en las figuras de Navares es la levedad de su presencia, su inmediatez, el lugar de existencia -la enfermedad, la locura, la muerte- donde se instalan, en un cruce de ambigüedad, artificialidad y asepsia, en una atmósfera difusa, donde el sentido deja de ser tranquilizador. Como diría Julia Kristeva en Of Words and Flesh, “No es solamente el crimen, el excremento, la sangre menstrual lo que es sucio, sino también todo lo que pone en peligro una estructura”. La suciedad simbólica de lo orgánico -allí donde peligra el estatuto de la belleza imaginaria, de la identidad en la imagen corporal- ha sido transformada por Navares en limpieza, transparencia, luminosidad difusa, en energía nerviosa insuflada en los cuerpos por la cámara, las pantallas y la electricidad. Asimismo, la escenografía teatral y el realismo cinematográfico de estas figuras se separa (como en las obras de Bill Viola o Gary Hill) del recurso posmoderno al muñeco, la máscara, el mutante, el cyborg o la animalidad propia de artistas como Tony Ousler, Aziz&Cucher, Rona Pondick o Gillian Wearing, por cuya mediación revelan el delirio, la metamorfosis o el disturbio humano (la locura, al fin, del sujeto sometido a la presión del poder científico, del capitalismo, de los media). En algunos vídeos, Navares ha escogido actores a los que filma, evitando el recurso convencional a lo monstruoso o a la grabación documental de la realidad. Provee así a la imagen de una ambigüedad estética, fantasmal, la sensación de ficción en unos cuerpos perfectos que responden a la imagen de belleza ideal del gimnasio, la dieta y el anuncio publicitario pero cuyos movimientos reales están poseídos por el disturbio, el desequilibrio, la depresión.
Estos espacios fronterizos no reconstruyen simbólicamente un lugar de encierro -un manicomio- dentro del espacio de la Fundación o el lugar expositivo -el museo- donde se clasifican, documentan, archivan y muestran al espectador, con la mirada cool propia de la psiquiatría, la sociología, la publicidad o la medicina; tampoco el historial clínico o las patologías mentales de los enfermos, cambiando las vitrinas por cajas de metacrilato, televisores y pantallas. Actúan en los intersticios oscuros de la razón a través del sonido, del tránsito, de la fenomenología del cuerpo y del lugar. De la tecnología. Producir una multiplicidad de sensaciones, un juego de resonancias, de recorridos y acontecimientos en los que el espectador participa y descubre una sombra, la inquietante presencia de lugares residuales y cuerpos de residuo. La obra no es simplemente un objeto a contemplar desde la posición quieta del cuerpo: lo incluye en ella y provoca un mapa psíquico, un estado mental y afectivo, una travesía donde se engloba lo artístico con lo real en una misma atmósfera difusa. La regulación de la luz por la transparencia turbia de las cortinas de plástico envuelve al visitante en la frialdad de un ambiente hospitalario, como si el espacio donde se encuentra fuera a su vez un doble o resonancia espectral de los espacios que ve en las pantallas. El Espai Cúbic es el doble espacial e imaginario de la habitación-caja; la pared y el muro exterior, el lugar donde caer y guardar el equilibrio; la ventana, un horizonte cerrado por donde no se puede mirar. La arquitectura de la Fundación sirve de contenedor y sus suelos, pasillos, puertas, paredes y muros se fusionan con las habitaciones donde gravitan las imágenes de los “locos” como fantasmas furtivos y traslúcidos, conectados a circuitos eléctricos, iluminados artificialmente por el neón de las pantallas, o los cuerpos desnudos que en Unidad de sueño duermen encerrados, depositados en el fondo de cajas blancas de metacrilato y a cuya intimidad se asoma indiscretamente la mirada del espectador. En La casa de la sal, dos monitores de televisión transmiten la imagen de un ascensor cuyas puertas se abren y cierran con violencia en el interior de un lugar inhóspito e irreconocible, en el que se oyen voces en lenguas extrañas, palabras confusas cuyo significado no se puede percibir. El recorrido obsesivo y monótono de los ascensores, los sonidos retumbando en el espacio, aluden a un lugar hermético donde los acontecimientos se suceden con rigidez. La presencia de una cámara de vigilancia en el espacio expositivo produce un estrato de sospechosa percepción y significación: quien mira las imágenes es a su vez observado y controlado por la invisibilidad de una mirada cuya magnitud engloba su cuerpo, sus actos, sus movimientos en el espacio real con la actividad de los locos en las pantallas. Hay una sensación inquietante de control que no sólo afecta a las figuras fantasmales, irreales, imaginarias -Begoña, Claudia, Michael, Agi- sino también al visitante. Este juego o despliegue de miradas tiene algo de barroco, como un deslizamiento múltiple por superficies donde el que mira oculto, el que se asoma sin ser visto, es a su vez mirado desde otro lugar o reflejado por un cristal, un ojo o un espejo. La mirada, más que objeto de (re)conocimiento, es sujeto de sospecha, de observación, de control. De un desasosiego que la envuelve y funde con lo mirado, situándose todo en el mismo espacio. Se desubica y pierde su centralidad para ser absorbida por la sensación inquietante de un cristal, traslúcido pero opaco, tras el que no percibe ojo sino cerebro y máquina, de una pantalla inmaterial invadida por los impulsos caóticos de cuerpos sin carne, puro nervio, virtualidad. El espectador es capturado en esta trama de lugares, ecos, cuerpos y miradas. Pero la sensación no es angustiosa o asfixiante, ya que en estos espacios fronterizos Navares abre la posibilidad de otros espacios -también en las fronteras- para pensar. Hay, en este sentido, una postura ética que no se limita, como la estética del cuerpo desde 1980, a la exhibición del conflicto, del trauma, del disturbio, traspasando al espectador una angustia paralizante, una sensación de horror frente al vómito, las heces, la sangre, los órganos desbordados, como si el arte, desde Auschwitz, no hubiera sido capaz de superar una herida simbólica y repitiera constantemente las huellas de una crisis y una rotura magmática (en este sentido, desde los años ‘60 hasta la actualidad, el artista ha sido un terrorista y ha ejercido el terror de la mirada). Navares, sin negar la existencia de la locura y la crueldad humana, denunciando asimismo una injusticia social que no puede ser silenciada, provee al espectador de recursos suficientes para que, en vez de que la imagen le sea impuesta, sobrepase su reflexión y termine por anonadarlo -en el más puro nihilismo-, resignifique el espacio donde situarse.