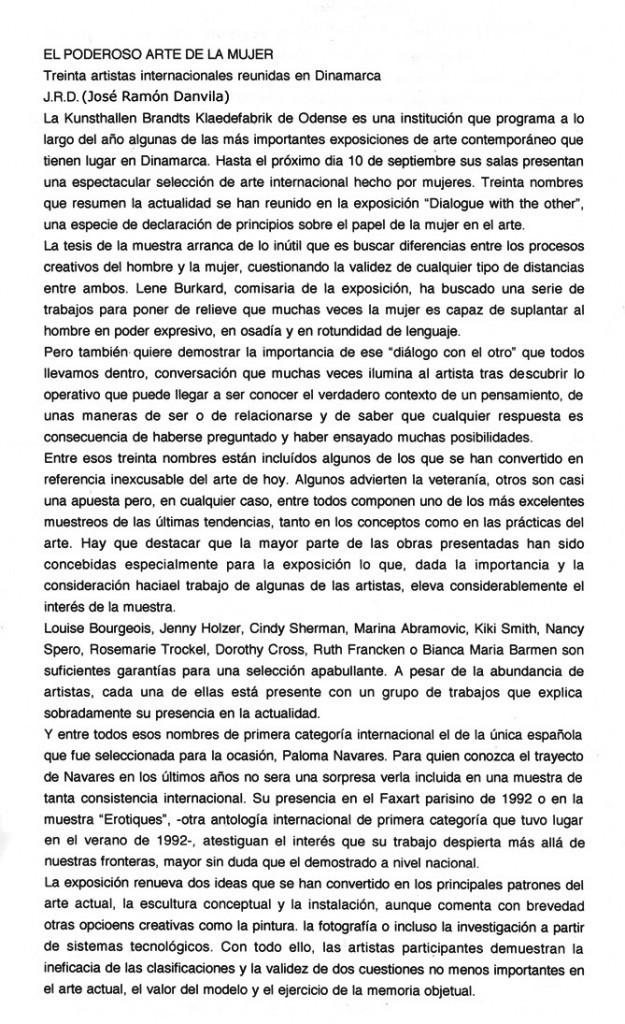Retratos de interior. Paisaje Público, 1994
La mujer, realidad y memoria, 1996
El poderoso arte de la mujer, 1996
Retratos de interior. Paisaje Público.
© José Ramón Danvila
Además de hacerlo sobre algunos otros asuntos, durante los últimos años Paloma Navares ha venido trabajando de manera alternante dos temas muy concretos: la mujer y el tiempo. Experimento y ensayo, poética y dramatismo crítica y denuncia, cultura y cotidianeidad y cualquier otra sensación surgida en sus obras, se han contenido. siendo todavía importantes, para dejar que la condición femenina -creo que sería demasiado equívoco emplear el término feminista al respecto- y el convencimiento del paso del tiempo fueran la columna vertebral de su trabajo.
Unas veces desde la crónica inmediata, pero casi siempre desde una peculiar y racional revisión historicista Navares ha ejercido la memoria como aglutinador de la realidad y del deseo, y ha hecho dialogar a lo que podría ser un simple ejercicio sobre la vida con determinadas proposiciones que sólo pueden nacer en el sueño. y lo ha hecho a base de silencios poblados de frases rotundas, aprovechando algunos modelos que fueron adaptándose y moldeándose a un proyecto global basado en la demostración de los hechos, icono y referencia siempre, la piedra de toque y la mesa de operaciones para un trabajo que entremezcla lo expresivo y lo tecnológico en una fascinante puesta en escena.
El enunciado del título bajo el que se agrupan algunas de las obras que Navares ha realizado en los tres últimos años es sobradamente ilustrativo: «Fragmentos del jardín de la memoria». Son fracciones seleccionadas desde los recuerdos y expuestas en ese huerto cerrado, jardín interior hecho público por expresa voluntad de la autora para anunciar retazos de personalidad, anhelos y fantasmas, preocupaciones y personalidad, suposiciones y asertos, arquetipos y lugares comunes… Pero no conviene llamarse a engaño sobre un posible planteamiento de cargas o tientes poéticos: ahí está la advertencia que la artista hace al agrupar algunas de sus obras para llamarlas luciérnagas en un jardín sin flores», diálogo entre complementarios, apunte de que, junto a lo aparentemente hermoso, siempre es posible la negación de la belleza.
No es extraño que, dado el tema central de su ejercicio, es decir, la mujer de una u otra manera, Navares se haya planteado el mostrar los aspectos parciales, como razón que justifica sin revalidarlo un tradicional papel social que es modelo de fragmento. Han sido muchas las obras que ha construido a partir de fragmentos de mujer rescatados de la historia del arte, un campo en el cual la figura femenina ha sido un icono que la mayor parte de las ocasiones desempeñó un papel básicamente intranscendente. Desde esa perspectiva, Navares ha llevado el objeto a otro terreno, le ha dado un valor emblemático distinto, quizá aprovechándose del propio tópico o en la pérdida de otros valores que fueron seña de un tiempo pasado y que eran lo único válido que aún conservaba el icono.
Y como de la mujer-icono era preciso pasar a otra dimensión, Navares quiso servirse de la tecnología y de los nuevos materiales, a veces conservando unos claros lazos con el talante doméstico que es propio del sexo femenino, en otras ocasiones construyendo una nueva experiencia multimedia de gran complejidad en la que la imagen llegaba a ser verdaderamente un «recuerdo». Es por ese sistema cuando el mundo de lo cotidiano cobra la gran singularidad que presenta en su trabajo; metáforas ambiguas, sugerencias debatidas entre lo frágil y lo resistente, entre lo que resulta imprescindible recordar y lo que pudiera ser conveniente olvidar, como una especie de pugna entre la historia y la leyenda, con esa clara simbología de la tradición dialogando con la modernidad, contando con el tiempo como una simple medida y no como una razón o una obligación y con el estado aparente, luz y transparencia, como eje del discurso gráfico que soporta todos los contenidos conceptuales.
Para facilitar las lecturas, Navares recoge una serie de iconos con una intención evidente, la de retratar la mujer, -aunque en contadas ocasiones es el cuerpo masculino quien sustituye sintomáticamente la anatomía femenina-, para que sean esos fragmentos la prueba de que el tiempo no ha borrado los límites de una situación o de una ideología. Son, en todo caso, figuras notables en la historia del arte, obras de Cranach, de Tiziano, de Rembrandt, de Rubens, de Durero, de Modigliani o de Ingres las que proporcionan torsos, pechos, pubis, caderas o miembros, fragmentos que hacen posible retomar a la artista algunos de los grandes mitos de la condición femenina desde el lado de la fantasía: Evas, Musas, Ninfas o Venus, significados que pueden conceptuales por los que se mueve Navares.
Según el libro del Génesis, Eva jugó un papel esencial en la consideración que en la tradición judeocristiana ha dado lugar a que la primera mujer sea considerada, -y como herencia a todas sus hijas-, como el emblema máximo de la concupiscencia ya que fue ella la que arrastró a su compañero hasta el mal. Que la tradición ha asimilado esa culpabilidad lo prueba el hecho de que incluso en las épocas menos dadas a retratar la desnudez del cuerpo, como sucedía en la Baja Edad Media y en el Románico, a Eva se le representa en actitud plenamente sensual y completamente desnuda, un papel provocador que venía a potenciar un tono iconológico sólo identificable con valores superficiales.
La musas fueron, según la tradición griega, hijas de Júpiter y Mnemosine; en número de nueve, constituían la representación de la belleza y eran consideradas como las depositarias de la muy noble facultad de conceder ciertos favores a los mortales, favores, que curiosamente, siempre contenían una carga cultural. A Clío le fue encomendada la Historia, a Euterpe la Música, a Talía la comedia, a Polimnia la Poesía lírica, a Melpóneme la Tragedia, a Terpsicore la Danza, a Erato la Poesía amorosa y los himnos, a Urania la Astronomía y a Caliope la Elocuencia y la Poesía épica.
En cuanto a las Ninfas, su papel mitológico es de importancia algo inferior; compañeras de Artemis, solían habitar los bosques, las fuentes y los ríos, siendo por tanto unos seres ligados al agua, uno de los elementos imprescindibles para la vida, al menos en la representación de una fuerza natural esencial para la reproducción y la fecundidad de la naturaleza. Náyades, Oceánidas, Nereidas, Oréadas o Driadas, las Ninfas han sido un personaje ideal para los poetas clásicos y para muchos artistas a lo largo de la historia, sobre todo por su papel coral en lo que supone defender colectivamente la necesidad de lo bello.
Mientras para los griegos era Afrodita, los romanos llamaban Venus a la diosa del amor. Diosa de la concordia y de la armonía, ha sido considera da como el aglutinador de todo el Panteón al considerarse desde Platón que todas las relaciones entre el hombre y los dioses estaban mediadas y regidas por el Amor. La figura de Venus abundó especialmente en la iconografía surgida durante el Renacimiento al ser el Humanismo un excelente caldo de cultivo para tal filosofía. A tal efecto conviene tener presentes las notables diferencias que existen entre las Venus mediterráneas, -de las que los artistas italianos del momento dejaron pruebas muy elocuentes en cuanto a un indiscutible canon de belleza-, y los caracteres estilísticos de las otras venus centroeuropeas. El concepto de retrato es, en ambos casos, diametralmente opuesto, significando en el primero de ellos la consagración del desnudo como ideal estético y en el segundo el retrato de una mujer en la que casi siempre es posible descubrir un cierto desencanto ante la vida o los acontecimientos. Frente a la idea de lozanía, la de la falta de ilusión, frente a la carnalidad florida y espléndida de los cuerpos retratados por Giorgione, Botticelli, Tiziano o Bronzino, está la sensación mucho menos entusiasta de las venus de Cranach o de las mujeres que de alguna manera vienen a desempeñar un rol parecido en los cuadros de Rembrandt o Rubens, siendo depositarias de otro tipo de belleza y placer.
Tradición, cultura, naturaleza, sensualidad y personalidad son pues, los parámetros existenciales que laten tras la anatomía de los fragmentos seleccionados por Paloma Navares. Una lectura somera de los mismos puede introducirnos en aspectos elementales, primarios pero no por ello menos importantes, de la función instituida para la mujer a lo largo del tiempo y de la historia, aunque paralelamente y correspondiéndose con esos valores reales, Navares diseña un camino de ficción que trata de especificar, junto a la crónica, la reivindicación, frente a la costumbre, la denuncia, y ante el silencio, un grito indiscutiblemente progresista.
Pero la utilización de esos fragmentos no es un simple recurso; idea y sistema se complementan en función de un proyecto en el que alternan los conceptos con la instalación multimedia, un diálogo en el que es imprescindible el sentido de lo especular. Aunque, si obvio planteamiento visual, no lo es menos la necesidad de crear en torno al discurso un clima de misterio, de ámbito privado, de cerramiento que enseña y vela al mismo tiempo. Es la necesidad de alternar lo que se visualiza y lo que se percibe, de armonizar lo físico con aquello que es sólo reflexión, idea, sensación.
Con un sentido inaudito de la poética de la imagen, Navares, nos introduce en una atmósfera de consignas técnicas que constituye una solemne metáfora del mundo en que hoy nos movemos. Sus obras asumen un papel simbiótico, tanto en lo orgánico o físico como en lo reflexivo y referencial o en lo temporal, -pasado y presente siempre en diálogo-, y en lo personal, -lo público y lo privado pugnando por un territorio establecido-. Todas esas constantes están hilvanadas a través de algo que a Navares le es propio: el control de lo que en alguna ocasión he dicho de su trabajo, que es subsidiario y tributario de un «alma de mujer», de un conocer los resortes del pensamiento femenino, sus obligaciones y sus deberes, sus dependencias históricas y sus necesidades, no menos históricas. El planteamiento, a partir de esas reivindicaciones, es obligadamente intimista, basado en las leyes de ese saberse, conocerse y mostrarse como mujer que ha de declarar sus principios con el lenguaje universal del tiempo que le corresponde.
Creo necesario remitir a algunos títulos de elocuencia suficiente, «Buscando un sueño» es una instalación esencial: dos cajas de luz enfrentadas, en una un cuerpo que parece buscar la huella, o sumergirse allí donde pueden estar sus deseos, en la otra sus propios pies parecen continuar la búsqueda. Son dos secuencias de una misma historia en la que tal vez convenga valorar la despersonalización frente a la necesidad de la propia identidad quizás el papel eterno revisitado para denunciar lo ineludible de un nuevo rol. «Almacén de silencios» es una sobrecogedora instalación que Navares ha realizado entre 1994 y 1995; se trata de una estantería en la que se han colocado fragmentos de la anatomía femenina como si se tratara de un inventario que ofrece la mercancía tan largamente defendida de la mujer como objeto o como fetiche. Silencio para la denuncia, almacén para las metáforas, es una obra que provoca desde una inmensa poética, tan lírica como desgarradora, tan provocadora como ese tiempo dilatado en que la mujer ha sido un contenedor de silencios, una historia de miradas, de utilidades e incluso de abusos. Pero en éstas, como en otras obras, la artista deja clara la correspondencia entre el símbolo y el tiempo; desde la selección y elección del fragmento se está desdeñando el camino y la evolución, de manera que cada parte de la anatomía va revelando períodos en el desarrollo de la mujer, a veces sólo enunciados de manera alegórica en los cometidos que esas partes desempeñan a lo largo de que una estructura consolidada a fuerza de tradiciones sea destruida y reconstruida para volver a ser reconstruida según otros códigos, a base de cuestionar lo establecido, incluso aquello que el tiempo ha convertido en mito, con actitudes iconoclastas, rompiendo los moldes cuando éstos han perdido validez o creando modelos cuando los reales han dejado de resistir un debate contemporáneo.
El sentido del tiempo va cobrando en su trabajo cada vez más importancia, o al menos se mide con unos baremos cada vez más realistas. Por eso la última obra de Paloma Navares rebusca aún más en la intimidad para traer a colación asuntos que le son propios, y que ella reconvierte en temas colectivos. Su título, «Vírgulas del tiempo»; en su presencia se sugieren algunos de los parámetros que la artista ha venido considerando desde hace años: la realidad y el artificio, lo próximo y lo remoto, la cultura y lo cotidiano, la experimentación y el echar mano a los recursos más obvios, y el tiempo, esa medida irrefutable a que el ser humano se ve sometido y que cobra aquí la mujer que se siente poseedora de un cometido muy claro en la vida, y la capacidad de criticar situaciones tópicas pero no por ello menos dolorosas.
Paloma Navares y Tino Muñoz han realizado en el último año una serie de imágenes que revalidan una vez más el valor del fragmento como refuerzo de un sentido previo. Fotografías en el más usual y amplio sentido del termino, e incluso en el mas clásico, son obras en las que el sentido de la puesta en escena se hace plenamente natural, sobre todo por ese detenerse en las cuestiones más realistas o menos idealizables.
En todos los casos se trata de fragmentos del cuerpo humano tomados de personas próximas al entorno de la artista y en todos los casos de fragmentos que acusan el paso del tiempo y las huellas que la vida va proponiendo en la anatomía y en la fisiología del ser humano. Erosión y deformaciones, marcas de los años dejadas en la piel o en las articulaciones, accidentes que van del lunar al eczema, de la arruga a las varices, de la alteración cutánea al quebrantamiento articular u óseo, cuestiones a las que nadie suele escapar, como a ese paso recalcitrantemente y contínuo del tiempo.
Pienso que cualquier otro artista que decidiera retratar asunto parecido o definir una atmósfera semejante hubiera empleado casi con toda seguridad el blanco y negro, quizás para reforzar lo que de dramático lleva el asunto. Navares-Muñoz han preferido el color, tal vez para reafirmar lo natural del mismo, la lógica aplastante con que tiempo y huella van reformando la geografía de la
Siempre presente, el cuerpo se adapta al sentido representacional y juega al artificio para presentar solamente aquellas partes que previamente son seleccionadas, adivinándose las partes del mismo que son accidentales o complementarias, soporte o vecino; para ello se han velado mediante gasas o telas negras los fragmentos de la anatomía que serian supérfluos, descubriéndose únicamente lo que interesa. Es como una cámara negra, anuncio de tragedia y luto, quizá que potencia la teatralidad y mide las distancias, tanta teatralidad como la sensualidad barroca, indiscutiblemente veneciana, del escueto decorado: unos fondos que juegan entre el granate ticianesco o los verdes vejiga, colores de una evidente fuerza referencial que se repiten en los ampulosos marcos tallados y tratados como si fueran objetos de otro tiempo, siempre coloreados como continuación de la imagen. Una vez más Navares nos propone el juego entre la verdad y el artificio, entre la realidad y la ficción, desde ese planteamiento iconográfico barroco, pleno de escenografías pero también de profundos sentimientos. En el fondo nos está mostrando de nuevo la necesidad de retratar el interior de su alma, ese territorio donde anidan los sentimientos, los fantasmas de una representación obligada pugnando contra la evidencia de otra representación nueva, ajustada al presente, que olvide lazos y deudas para romper el cristal tras el que tanto tiempo se ha visto presa. La artista, como los grandes maestros del barroco, hace un discurso sobre las apariencias para denunciar los hechos y no olvida que éstos, ironía incluida, han imaginado durante siglos un futuro que comienza a pertenecerles sin oposiciones, con la plena identificación de que el deseo es ya una realidad y que ese retrato de interior tradicional es ya un paisaje viable y en camino de la plena valoración.